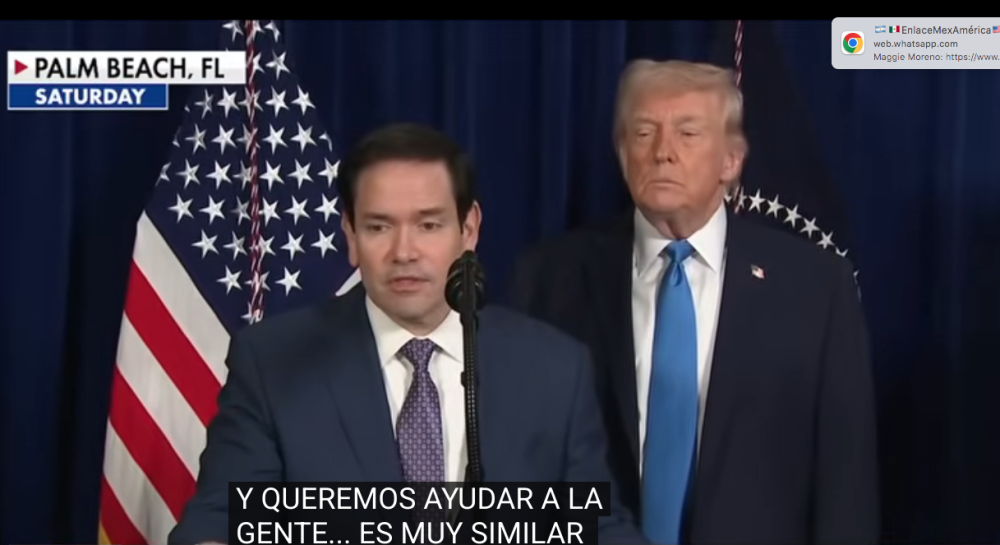Hay algo entrañablemente infantil —y peligrosamente ridículo— en la manera en que Donald Trump habla del mundo. No gobierna: juega. No argumenta: hace pucheros. No piensa en política internacional: imagina el planeta como un tablero de Monópoly donde él siempre quiere ser el banquero, el sheriff y el presentador del reality show al mismo tiempo.
En ese lenguaje festivo, gritón y superficial del norteamericano promedio que confunde volumen con razón, Trump vuelve a aparecer como el niño pendenciero del recreo global, ése que empuja, acusa, señala y luego corre a decir que “todo fue por tu bien”.
Es ése el lenguaje festivo norteamericano que Trump ha perfeccionado: una mezcla de chiste barato, amenaza inflada y espectáculo de mediodía, donde todo es exagerado, simplificado y convertido en caricatura. No hay diplomacia, hay show; no hay estrategia, hay berrinche; no hay ley, hay capricho. Incontable el número de veces que repite la palabra boba “increíble“, estúpidamente emocionado.
Cuando Trump habla de México, no describe un país: dibuja un cómic. México aparece como un territorio desordenado, sin adultos responsables, gobernado por villanos de caricatura llamados “cárteles”. Y Claudia Sheinbaum, presidenta constitucional, científica, mandataria electa, es reducida en su relato a una figura secundaria, casi infantil: “buena mujer”, “asustada”, incapaz de decidir nada sin que llegue el sheriff del norte a poner orden.
La misoginia paternalista se mezcla con el colonialismo de feria. Trump no insulta frontalmente; se burla, que es peor. Porque la burla no busca debatir, busca minimizar.
La política adulta frente al show infantil
El tono es revelador. Trump no dice: “tenemos un problema binacional complejo”. Dice: “algo se tendrá que hacer con México”, como quien mira un cuarto desordenado y amenaza con tirar todos los juguetes a la basura. No explica qué, no dice cómo, no menciona límites. Sólo deja flotando la amenaza, infantil y vaga, para que el público aplauda y los titulares se activen. En su mundo, gobernar es insinuar golpes, no resolver conflictos.
Ese mismo registro de caricatura es el que aplica al resto de América Latina. Venezuela, Cuba, Colombia aparecen en su discurso como fichas de dominó que él puede empujar cuando quiera. “Estamos a cargo”, dice, con la naturalidad de quien presume que ya ganó el juego antes de leer las reglas. Bombardear, secuestrar, amenazar: todo cabe en la lógica del espectáculo. Como buen showman, Trump no distingue entre una invasión y un episodio piloto. Lo importante no es la legalidad ni las consecuencias humanas, sino la audiencia.
Hay algo profundamente grotesco en ese contraste: Trump se presenta como el hombre fuerte del mundo, pero habla como niño caprichoso. Se proclama defensor de la ley mientras la viola con entusiasmo. Se dice patriota mientras reduce la política exterior a frases de ring de box: “está contra las cuerdas”, “está a punto de caer”. La política internacional convertida en pay-per-view. La guerra como metáfora deportiva para consumo doméstico.
De la diplomacia al espectáculo
En ese teatro, la cifra no importa, la precisión estorba. Si murieron 100 mil, él dice 300 mil. Si no hay pruebas, él las inventa. Si algo no encaja, se grita más fuerte. Es la lógica del recreo: gana el que grita, no el que piensa. Trump no necesita datos, necesita aplausos. No necesita aliados, necesita espectadores. Y los medios, como animadores de fiesta infantil, le ríen la gracia mientras el mundo se incendia detrás del escenario.
Frente a ese circo, la respuesta mexicana —no soy procuatroteísta— ha sido sobria, firme, adulta y por lo mismo resulta casi subversiva. Claudia Sheinbaum habla de soberanía energética, de cooperación, de responsabilidad compartida. Palabras largas, incómodas, que no caben en un eslogan de seis sílabas. Trump no entiende ese idioma porque la política adulta le parece aburrida. Por eso la desprecia. Por eso intenta reducirla a miedo, debilidad o complicidad.
Lo que Trump no tolera no es la desobediencia, sino la falta de drama. Él necesita enemigos histéricos, presidentes que le griten, gobiernos que reaccionen con furia. Sheinbaum no lo hace. Y eso lo descoloca. El bravucón siempre necesita pelea; sin ella, queda expuesto como lo que es: un personaje vacío, superficial, e inflado por su propio eco.
La “Doctrina Donroe” y el imperio imaginario
La llamada por él mismo “Doctrina Donroe“ —esa versión senil y caricaturesca de la Monroe— no es una estrategia imperial sofisticada: es una vulgar ocurrencia con bandera. “Dominamos Occidente”, proclama, como niño que dice “mi papá es más fuerte que el tuyo”. No hay visión histórica, no hay comprensión del mundo multipolar, no hay noción de límites. Sólo hay nostalgia infantil por un imperio que ya no existe, envuelta en fuegos artificiales verbales.
Y ahí está el verdadero peligro. No en su fuerza, sino en su inmadurez. Un imperio que se expresa con lenguaje de recreo no actúa con prudencia, actúa por impulso. Un presidente que confunde gobernar con intimidar puede apretar botones reales creyendo que sigue dentro del show. Trump gobierna como si el planeta fuera un set de televisión y él el protagonista indiscutible, rodeado de países secundarios que deben obedecer o desaparecer del guión.
Al final, el retrato es claro: Donald Trump no es el villano sofisticado de una novela política, sino el niño pendenciero que nunca aprendió a perder ni a convivir. Infantil en su lenguaje, ridículo en sus poses, superficial en su visión y peligrosamente impulsivo en sus decisiones. Frente a él, la política adulta —ésa que habla de leyes, soberanía y cooperación— parece menos ruidosa, pero infinitamente más sólida.
Porque cuando el imperio se comporta como niño malcriado, la verdadera fortaleza no está en gritar más fuerte, sino en no caer en el juego. Y eso, justamente eso, es lo que más le duele al bravucón, payaso y maleducado del norte.
Editor, vive en la Ciudad de México, nacido en Coahuila. Estudió Lengua y Literaturas Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha trabajado como reportero de fuente en medios informativos como Norte de Juárez y Diario de Juárez; laboró en el Suplemento Cultural Palabra, de Ensenada, Baja California.